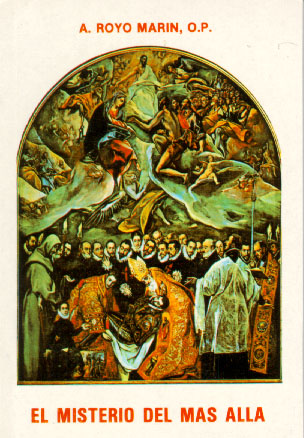AL LECTOR (Artículos
apologéticos sobre lo que debemos recordar siempre hasta nuestra muerte para
unos y para otros sean estas páginas un retorno a la fe o a la devoción)
Las siguientes páginas
contienen el texto íntegro de una serie de Conferencias
Cuaresmales pronunciadas por el autor en la Real Basílica de Atocha, de
Madrid, que fueron retransmitidas a toda España por Radio Nacional en conexión
con varias emisoras de provincias.
La resonancia
verdaderamente nacional que alcanzaron aquellas conferencias, nos ha impulsado
a ofrecerlas en su texto taquigráfico, a fin de conservar en lo posible la
espontaneidad y el ritmo oratorio con que fueron pronunciadas.
EXISTENCIA DEL MÁS ALLÁ
Comenzamos hoy, bajo el
manto y la mirada maternal de la Santísima Virgen de Atocha, esta serie de
conferencias cuaresmales, cuyo tema central lo constituye El misterio del más allá.
Y, ante todo, os voy a
decir por qué he escogido este tema. Son tres las principales razones que me
han movido a ello:
En primer lugar, por su
trascendencia soberana. Ante él, todos los demás problemas que se pueden
plantear a un hombre sobre la tierra, no pasan de la categoría de pequeños
problemas sin importancia. No voy a invocar una conversación tenida con un alto
intelectual. Salid simplemente a la calle. Preguntadle a ese obrero que se
dirige a su trabajo:
–¿Adónde vas?
Os dirá: ¿Yo?, a trabajar.
–¿Y para qué quieres
trabajar?
–Pues para ganar un
jornal.
–Y el jornal, ¿para qué lo
quieres?
–Pues para comer.
–¿Y para qué quieres
comer?
–Pues..., ¡para vivir!
–¿Y para qué quieres
vivir?
Se quedará estupefacto
creyendo que os estáis burlando de él. Y en realidad, señores, esa última es la
pregunta definitiva; ¿para qué quieres vivir?, o sea, ¿cuál es la finalidad de
tu vida sobre la tierra?, ¿qué haces en este mundo?, ¿quién eres tú? No me
interesa tu nombre y tu apellido como individuo particular: ¿quién eres tú como
criatura humana, como ser racional?,
¿por qué y para qué estás en este mundo?, ¿de dónde vienes?, ¿adónde vas?, ¿qué
será de ti después de esta vida terrena?, ¿qué encontrarás más allá del
sepulcro?
Señores: éstas son las
preguntas más trascendentales, el problema más importante que se puede plantear
un hombre sobre la tierra. Ante él, vuelvo a repetir, palidecen y se esfuman en
absoluto esa infinita cantidad de pequeños problemas humanos que tanto
preocupan a los hombres. El problema más grande, el más trascendental de
nuestra existencia, es el de nuestros destinos eternos.
La segunda razón que me
impulsó a escoger este tema es su enorme eficacia sobrenatural para orientar a
las almas en su camino hacia Dios. Este tema interesantísimo no puede dejar
indiferente a nadie, porque plantea los grandes problemas de la vida humana. No
se trata de una cosa fugaz y perecedera. Se trata de nuestros destinos
inmortales, y esto, a cualquier hombre reflexivo tiene que llegarle
forzosamente hasta lo más hondo del alma. Para encogerse de hombros ante él es
menester ser un loco o un insensato irresponsable.
La tercera razón, señores,
es su palpitante actualidad. Porque si este tema no puede envejecer jamás, por
tratarse del problema fundamental de la vida humana, de una manera
especialísima en estos tiempos que estamos atravesando adquiere caracteres de
palpitante actualidad. No hay más que contemplar el mundo, señores, para ver de
qué manera camina desorientado en las tinieblas por haberse puesto
voluntariamente de espaldas a la luz.
Es inútil que se reúnan
las cancillerías, que se organicen asambleas internacionales. No lograrán poner
en orden y concierto al mundo hasta que lo arrodillen ante Cristo, ante Aquél
que es la Luz del mundo; hasta que, plenamente convencidos todos de que por
encima de todos los bienes terrenos y de todos los egoísmos humanos es preciso
salvar el alma, se pongan en vigor, en todas las naciones del mundo, los diez
mandamientos de la Ley de Dios.
Con sola esta medida se
resolverían automáticamente todos los problemas nacionales e internacionales
que tienen planteados los hombres de hoy; y sin ella será absolutamente inútil
todo cuanto se intente.
Precisamente porque el
mundo de hoy no se preocupa de sus destinos eternos, porque no se habla sino
del petróleo árabe, de la hegemonía económica mundial de ésta o de la otra
nación, o de cualquier otro problema terreno materialista, en el horizonte
cercano aparecen negros nubarrones que, si Dios no lo remedia, acabarán en un
desastre apocalíptico bajo el siniestro resplandor y el estruendo horrísono de
las bombas atómicas.
Examinemos, señores, los
datos fundamentales del problema.
Desde la más remota
antigüedad se enfrentan y luchan en el mundo dos fuerzas antagónicas, dos
concepciones de la vida completamente distintas e irreductibles: la concepción
materialista, irreligiosa y atea, que no se preocupa sino de esta vida terrena,
y la concepción espiritualista, que piensa en el más allá.
La primera podría tener
como símbolo una sala de fiestas, un salón de baile, un cabaret, y sobre su
frontispicio esta inscripción, estas solas palabras: No hay más allá. Por consiguiente, vamos a gozar, vamos a
divertirnos, vamos a pasarlo bien en este mundo. Placeres, riquezas, aplausos,
honores... ¡A pasarlo bien en este mundo! Comamos y bebamos, que mañana
moriremos. Concepción materialista de la vida, señores.
Pero hay otra concepción:
la espiritualista, la que se enfrenta con los destinos eternos, la que podría
tener como símbolo una grandiosa catedral en cuyo frontispicio se leyera esta
inscripción: ¡Hay un más allá! O si queréis
esta otra más gráfica y expresiva todavía: ¿Qué
le aprovecha al hombre ganar el mundo entero si al cabo pierde su alma para
toda la eternidad?
He aquí, señores, la
disyuntiva formidable que tenemos planteada en este mundo. No podemos
encogernos de hombros. No podemos permanecer indiferente ante este problema
colosal, porque, queramos o no, lo tenemos todos planteado por le mero hecho de
haber nacido: “estamos ya embarcados” y no es posible renunciar a la tremenda
aventura.
Yo comprendo perfectamente
la risa y la carcajada volteriana del incrédulo irreflexivo que se hunde
totalmente en el cieno, que no vive más que para sus placeres, sus riquezas y
sus comodidades temporales. Lo comprendo perfectamente, porque es un insensato,
un loco, que no se ha planteado nunca en serio el problema del más allá. Pero
una persona que tenga un poquito de fe y otro poco de sentido común, que sepa
reflexionar y que se plantee el problema del más allá, y se encoja de hombros
ante él y diga: “La eternidad, ¿qué me importa eso?”, señores, eso no lo
comprendo, eso no lo concibo. Ante el problema pavoroso del más allá no podemos
permanecer indiferentes, no podemos encogernos de hombros. Tenemos que tomar
una actitud firme y decidida, si no queremos renunciar, no ya a la fe cristiana,
sino a la simple condición de seres racionales.
Precisamente estos días
vengo a hablaros de este gran problema de nuestros destinos eternos: del misterio del más allá.
Esta tarde, en las
primeras de mis conferencias, voy a ceñirme exclusivamente a poner en claro la
existencia del más allá. Nada más.
No vengo en plan
apologético. Tengo muy poca fe en la apologética, señores, como instrumento
apto para convencer al que no está dispuesto a aceptar la verdad aunque brille
ante él más clara que el sol. Ya lo supo decir admirablemente uno de los genios
más portentosos que ha conocido la humanidad, una de las inteligencias más
preclaras que han brillado jamás en el mundo: San Agustín. Un hombre que
conocía maravillosamente el problema, que sabía las angustias, la incertidumbre
de un corazón que va en busca de la luz de la verdad sin poderla encontrar,
porque vivió los primeros treinta años de su vida en las tinieblas del
paganismo. Conocía maravillosamente el problema y sabía muy bien que no hay ni
pueden haber argumentos válidos contra la fe católica. No los hay, ni los puede
haber, porque la verdad no es más que una, y esa única verdad no puede ser
llamada al tribunal del error, para ser juzgada y sentenciada por él. Es
imposible, señores, que haya incrédulos de cabeza, de argumentos, incrédulos que puedan decir con sinceridad: “yo no
puedo creer porque tengo la demostración aplastante, las pruebas concluyentes
de la falsedad de la fe católica”. ¡Imposible de todo punto!
No hay incrédulos de
cabeza, pero sí muchísimos incrédulos de corazón. No tienen argumentos contra
la fe, pero sí un montón de cargas afectivas. No creen porque no les conviene creer. Porque saben perfectamente que si
creen tendrán que restituir sus riquezas mal adquiridas, renunciar a vengarse
de sus enemigos, romper con su amiguita o su media docena de amiguitas,
tendrán, en una palabra, que cumplir los diez mandamientos de la Ley de Dios. Y
no están dispuestos a ello. Prefieren vivir anchamente en este mundo,
entregándose a toda clase de placeres y desórdenes. Y para poderlo hacer con
relativa tranquilidad se ciegan voluntariamente a sí mismos; cierran sus ojos a
la luz y sus oídos a la verdad evangélica. ¡No les da la gana de creer! No
porque tengan argumentos, sino porque les sobran demasiadas cargas afectivas.
Señores: cuando el corazón
está sano, cuando no tenemos absolutamente nada que temer de Dios, no dudamos
en lo más mínimo de su existencia. ¡Ah, pero cuando el corazón está
corrompido...! ¿No os habéis fijado que sólo los malhechores y delincuentes
–jamás las personas honradas– atacan a la Policía o la Guardia Civil?
San Agustín conocía
maravillosamente esta psicología del corazón humano y por eso escribió esta
frase lapidaria y genial: “Para el que quiere creer, tengo mil pruebas; para el
que no quiere creer, no tengo ninguna”.
Maravillosa frase,
señores. Para el que quiere creer, para el hombre honrado, para el hombre
sensato, para el hombre que quiere discurrir con sinceridad, tengo mil pruebas
enteramente demostrativas de la verdad de la fe católica. Pero para el que no
quiere creer, para el que cierra obstinadamente su inteligencia a la luz de la
verdad, no tengo absolutamente ninguna prueba.
A ese incrédulo del
“corazón”, a ése que lanza su carcajada volteriana porque “no le interesan las
cosas de los curas y de los frailes”, a ése no tengo que decirle absolutamente
nada. Pero que no olvide, sin embargo, la frase magistral de San Agustín: “Para
el que quiere creer, tengo mil pruebas; para el que no quiere creer, no tengo
ninguna”.
No me dirijo al incrédulo
volteriano. Me dirijo, sencillamente, al hombre de la calle, que vive quizá
olvidado de Dios, pero que posee un fondo honrado y un corazón recto; a ese
hombre bueno, honrado, de corazón sincero, de corazón naturalmente cristiano,
pero irreflexivo y atolondrado, que no se ha planteado nunca en serio el
problema del más allá. Con éste quiero hablar. Con éste quiero entablar
diálogo, y le digo: “amigo, escúchame, que estoy completamente seguro de que
llegaremos a un acuerdo, porque te voy a hablar a la inteligencia y al corazón
y tú tienes una inteligencia sana y un corazón noble y me vas a escuchar con
sincera rectitud de intención”.
Te voy a hablar de la existencia del más allá. Voy a
proponerte tres argumentos. Sencillos, claros, al alcance de todas las fortunas
intelectuales. En el primero, nos moveremos en el plano de las meras posibilidades. En el segundo, llegaremos
a la certeza natural, o sea, a la que
corresponde al orden puramente humano, filosófico, de simple razón natural. Y
en tercero, llegaremos a la certeza
sobrenatural, en torno a la existencia del más allá.
Primer argumento, señores.
Nos vamos a mover en el plano de las meras posibilidades.
Las personas cultas que me
escuchan saben muy bien que Renato Descartes quiso encontrar el principio
fundamental de la filosofía planteando su famosa “duda metódica”. Se propuso
dudar de todo, incluso de las cosas más elementales y sencillas, para ver si
encontraba alguna verdad de evidencia tan clara y palmaria que fuera absolutamente imposible dudar de ella,
con el fin de tomarla como punto de partida para construir sobre ella toda la
filosofía. Y al intentar tamaña duda, escepticismo tan absoluto y universal, se
dio cuenta de que estaba pensando, y
al punto, lanzó su famoso entimema, que, en realidad, no admite vuelta de hoja,
aunque no constituye, ni mucho menos, el principio fundamental de la filosofía:
“Pienso, luego existo”.
Señores, una duda real, absoluta y universal, que no
excluya verdad alguna, además de absurda e insensata, es herética y blasfema.
El mismo Descartes, que era y actuó siempre como católico, se encargó de
aclarar después que no había tratado en ningún momento de extender su duda
universal a las verdades sobrenaturales de la fe, sino únicamente a las de orden
puramente natural y humano.
Nosotros no vamos a dudar
un solo instante de las verdades de la fe católica. Pero vamos a fingir, vamos a imaginarnos por un
momento, que la fe católica no nos dijera absolutamente nada sobre la
existencia del más allá. Es absurda tal suposición, puesto que esa existencia
constituye la verdad primera y fundamental del catolicismo; pero vamos a imaginarnos, por un momento, ese
disparate. Y amontonando nuevos absurdos y despropósitos, vamos a suponer, por
un momento, que la razón humana no nos ofreciera tampoco ningún argumento
enteramente demostrativo de la
existencia del más allá, sino, únicamente, de su mera posibilidad.
¿Cuál debería ser nuestra
actitud en semejante suposición? ¿Qué debería hacer cualquier hombre razonable,
no ante la certeza, pero sí ante la posibilidad
de la existencia de un más allá con premios y castigos eternos?
Es indudable, señores, que
aún en este caso, aún cuando no tuviéramos la certeza sobrenatural de la fe
sobre la existencia del más allá, y aún cuando la simple razón natural no nos
pudiera demostrar plenamente su existencia y tuviéramos que movernos únicamente
en el plano de las simples probabilidades y hasta de las meras posibilidades,
todavía, entonces la prudencia más elemental debería empujarnos a adoptar la
postura creyente, por lo que pudiera ser.
Nos jugamos demasiadas cosas tras esa posibilidad: no podríamos tomarla a
broma.
Reflexionad un momento.
Ved lo que ocurre con las cosas e intereses humanos. Existen infinidad de
Compañías de Seguros para asegurar un sin fin de cosas inseguras, sobre todo
cuando se trata de cosas que, humanamente hablando, vale la pena asegurar. El
mendigo harapiento que vive en una miserable chabola del suburbio de una gran ciudad, no tiene por qué
preocuparse de asegurar aquella miserable vivienda; pero el que posee un
magnífico palacio que vale millones de pesetas, hace muy bien en asegurarlo contra un posible incendio, porque para él,
un incendio podría representar una catástrofe irreparable. Ahora bien, al hacer
el seguro contra incendios, ¿está convencido el que lo firma de que el incendio
sobrevendrá efectivamente? ¡Qué va a estar convencido! Está casi seguro de que
no se producirá, porque no solamente no es infalible que se produzca, sino que
ni siquiera es probable. Es,
simplemente, posible, nada más. No es
cosa cierta, ni infalible, ni siquiera probable, pero es posible. Y como tiene mucho que perder, lo asegura y hace muy bien.
Otros hacen seguro contra
el pedrisco, otros contra el robo. ¿Es que están convencidos de que sobre sus
tierras vendrá el pedrisco y las arrasará, o de que vendrá el ladrón y se
apoderará de los bienes de su casa? No. Están completamente convencidos de lo
contrario. No habrá pedrisco y, si lo hay, quedará muy localizado y no les
arruinará todas sus tierras, ni muchísimo menos. Pero para evitarse el posible perjuicio parcial, firman la
póliza del seguro. No vendrá el ladrón, pero por si acaso, aseguran sus bienes de fortuna.
Esta conducta,
señores, es muy sensata y razonable. No se le puede poner reparo alguno.
Pues, señores, traslademos
esto del orden puramente natural y humano, a las cosas del alma, al tremendo
problema de nuestros destinos eternos, y saquemos la consecuencia.
Señores, aunque no
tuviéramos la seguridad absoluta, ciertísima que tenemos ahora; aunque no fuera
ni siquiera probable, sino meramente posible
la existencia de un más allá con premios y castigos eternos (fijaos bien: con premios y castigos eternos), la prudencia más elemental debería impulsarnos a tomar
toda clase de precauciones para asegurar la salvación de nuestra alma. Porque,
si efectivamente hubiera infierno y nos condenáramos para toda la eternidad, lo
habríamos perdido absolutamente todo para siempre. No se trata de la fortuna
material, no se trata de las tierras o del magnífico edificio, sino nada menos,
que del alma, y el que pierde el alma lo perdió todo, y lo perdió para siempre.
Aunque no tuviéramos
certeza absoluta, sino sólo meras conjeturas y probabilidades, valdría la pena
tomar toda clase de precauciones para salvar el alma. Esto es del todo claro e
indiscutible. Escuchad una anécdota muy gráfica y aleccionadora:
Dos frailes descalzos, a
las seis de la mañana, en pleno invierno y nevando copiosamente, salían de una
iglesia de París. Habían pasado la noche en adoración ante el Santísimo
sacramento. Descalzos, en pleno invierno, nevando... Y he aquí que, en aquel
mismo momento, de un cabaret situado en la acera de enfrente, salían dos
muchachos pervertidos, que habían pasado allí una noche de crápula y de
lujuria. Salían medio muertos de sueño, enfundados en sus magníficos abrigos, y
al cruzarse con los dos frailes descalzos que salían de la iglesia, encarándose
uno de los muchachos con uno de ellos, le dijo en son de burla: “Hermanito,
¡menudo chasco te vas a llevar si resulta que no hay cielo!” Y el fraile que
tenía una gran agilidad mental, le contestó al punto: “Pero ¡qué terrible
chasco te vas a llevar tú si resulta que hay infierno!”.
El argumento, señores, no
tiene vuelta de hoja. Si resulta que hay infierno, ¡qué terrible chasco se van
a llevar los que no piensan ahora en el más allá, los que gozan y se divierten
revolcándose en toda clase de placeres pecaminosos! Si resulta que hay
infierno, ¡qué terrible chasco se van a llevar!
En cambio, nosotros, no.
Los que estamos convencidos de que lo hay, los que vivimos cristianamente no
podemos desembocar en un fracaso eterno. Aun suponiendo, que no lo supongo; aun
imaginando, que no lo imagino, que no existe un más allá después de esta pobre
vida, ¿qué habríamos perdido, señores, con vivir honradamente? Porque lo único
que nos prohíbe la religión, lo único que nos prohíbe la Ley de Dios, es lo que
degrada, lo que envilece, lo que rebaja al hombre al nivel de las bestias y
animales. Nos exige, únicamente, la práctica de cosas limpias, nobles,
sublimes, elevadas, dignas de la grandeza del hombre: “Sé honrado, no hagas
daño a nadie, no quieras para ti lo que no quieras para los demás, respeta el
derecho de todos, no te revuelques en los placeres inmundos, practica la
caridad, las obras de misericordia, apiádate del prójimo desvalido, sé fiel y
honrado en tus negocios, sé diligente en tus deberes familiares, educa
cristianamente a tus hijos...”
¡Qué cosas más limpias,
más nobles, más elevadas! ¿Qué habríamos perdido con vivir honradamente, aun
suponiendo que no hubiera cielo? Y, en cambio, ¿qué habríamos ganado con
aquella conducta inmoral si hay infierno y perdiéramos el alma por no haber
hecho caso de nuestros destinos eternos?
Señores, aun moviéndonos
en el plano de las meras posibilidades, les hemos ganado la partida a los
incrédulos. Nuestra conducta es incomparablemente más sensata que la suya.
¡Ah!, pero tenemos
argumentos mucho más fuertes y decisivos. Podemos avanzar mucho más y hasta
rebasar en absoluto las meras probabilidades y entrar de lleno en el terreno de
la certeza plena. Primero en un plano natural, meramente filosófico, y después,
en un plano sobrenatural, en el plano teológico de la verdad revelada por Dios.
Primero la filosofía,
señores. En el plano de la simple razón natural se pueden demostrar como dos y
dos son cuatro, dos verdades fundamentales: la existencia de Dios y la
inmortalidad del alma. Estas son verdades de tipo filosófico, demostrables por
la simple razón natural. Hay otras verdades que rebasan el marco de la simple
filosofía y entran de lleno en el terreno de la fe. Por ejemplo, si el mismo
Dios no se hubiese dignado revelarnos que es uno en esencia y trino en
personas, no lo hubiéramos sabido ni sospechado jamás en este mundo. La razón
natural no puede descubrir, ni sospechar siquiera, el misterio de la Santísima
Trinidad. Pero la simple razón natural, repito, puede demostrar de una manera
apodíctica, ciertísima, la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Ahora
bien, si Dios existe, si el alma es inmortal, empezad vosotros mismos a sacar
las consecuencias prácticas en torno a nuestra conducta sobre la tierra.
Señores, la existencia de
Dios y la inmortalidad del alma se pueden demostrar con argumentos apodícticos.
No tengo tiempo para hacer ahora una demostración a fondo de ambas cosas; pero,
al menos, voy a exponer los rasgos fundamentales de la demostración de la
inmortalidad del alma, ya que, para negar la existencia de Dios, hace falta
estar enteramente desprovisto de sentido común.
En primer lugar, ¿existe
nuestra alma? ¿Es del todo seguro e indiscutible que tenemos un alma?
En absoluto, señores.
Estamos tan seguros, y más, de la existencia del alma que la de nuestro propio
cuerpo. En absoluto, el cuerpo podría ser una ilusión del alma, pero el alma no
puede ser, de ninguna manera, una ilusión del cuerpo. Vamos a demostrarlo con
un triple argumento: ontológico, histórico y de teología natural.