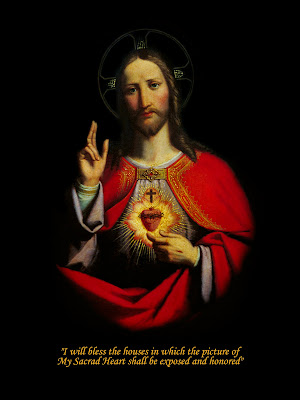La sensación de las penas y sufrimientos es cosa que, más
o menos, forzosamente ha de existir en la simple resignación y
aun en el perfecto abandono. En efecto, nuestras facultades
orgánicas no pueden dejar de ser impresionadas del mal
sensible, como tampoco se quedarán nuestras facultades
superiores sin su parte de fatiga, que de gana o por fuerza
habrán de padecer y sentir. Porque es cierto que estamos en
un estado de decadencia donde coexisten el atractivo del fruto
prohibido y la aversión al deber penoso, y como consecuencia,
la tirantez y el dolor de la lucha. Supongamos que nos exige
Dios el sacrificio de un gusto o el padecimiento de una
tribulación por amor suyo; en seguida se verá que, no
obstante la adhesión total y resuelta de nuestra voluntad al
querer divino, es muy posible que la parte inferior sienta las
amarguras del sacrificio. Lo cual ha de ocurrir a cada paso;
pues Dios, ocupado por completo en purificarnos, en
despegarnos y enriquecernos quiere en especial curar nuestro
orgullo por las humillaciones y nuestra sensualidad por las
privaciones y el dolor; y, pues el mal es tenaz, el remedio
habrá de aplicársenos por mucho tiempo y a menudo.
Es cierto que podremos contar con la unción de la gracia y
con la virtud adquirida, las cuales suavizarán y reforzarán,
respectivamente, el dolor y la voluntad, como con razón lo
proclama San Agustín cuando dice que «donde reina el amor
no hay dolor, y que de haberlo, se ama». Cabe, pues, que
subsista al trabajo en la sensibilidad: a pesar de las más altas
disposiciones de la voluntad. Empero, no hay regla fija, y tan
pronto nos embriagará la abundancia de los consuelos y nos
transportará la fuerza del amor y se perderá entre las alegrías
la sensibilidad del dolor, como se velará y empañará el gozo, y
se desvanecerá la paz al retirarse a la parte superior del alma
la generosidad, indicio del verdadero amor: con lo que el
desasosiego, el tedio, el hastío invadirán el alma y la reducirán
a mortal tristeza. A veces también, después de sobrellevar las
más rudas pruebas con serenidad admirable, túrbase uno de
buenas a primeras por un quítame allá esas pajas. ¿Cómo
así? Era que estaba la copa rebosante y una sola gotita bastó
para hacerla desbordar, o bien que Dios, deseoso de
conservarnos humildes cuando hemos conseguido
importantes victorias, hace que conozcamos luego nuestra
flaqueza en una simple escaramuza. Como quiera que sea, el
acatamiento filial es fruto de la virtud, no de la insensibilidad;
toda vez que el paraíso no puede ser permanente aquí abajo,
ni aun para los santos.
Asimismo decía el piadoso Obispo de Ginebra a sus hijas:
«No reparemos en lo que sentimos o dejamos de sentir, como
tampoco creamos que en lo tocante a las virtudes de
indiferencia y abandono no vamos a tener nunca deseos
contrarios a los de la voluntad de Dios, o que nuestra
naturaleza jamás va a experimentar repugnancias en los
sucesos del divino beneplácito; porque es cosa que muy bien
pudiera acontecer. Dichas virtudes tienen su asiento en la
región superior del alma y por lo regular, nada entiende en
ellas la inferior; por lo que no hay que andarse en
contemplaciones, y sin atender a lo que quiere hemos de
abrazarnos y unirnos a la voluntad divina, mal que nos pese.»
Por otra parte, el piadoso Doctor ha considerado siempre
como una quimera la imaginaria insensibilidad de los que no
quieren sufrir el ser hombres; preciso es pagar primero tributo
a esta parte inferior y después dar lo que se le debe a la
superior, donde asienta como en su trono el espíritu de fe, que
nos ha de consolar en nuestras aflicciones y por nuestras
aflicciones.
Así lo practicaba él mismo: «Me encamino -escribía- a esta
bendita visita, en la que veo a cada instante cruces de todo
género.
»Mi carne se estremece, pero mi corazón las adora... Sí, yo
os saludo, grandes y pequeñas cruces, y beso vuestros pies,
como indigno de ser honrado con vuestra sombra». A la
muerte de su madre y de su joven hermana experimenta,
según él mismo confiesa, «un grandísimo sentimiento por la
separación, mas un sentimiento, al par que vivo, tranquilo...; el
beneplácito divino -añade- es siempre santo y las
disposiciones suyas amabilísimas»; en fin, el Santo Doctor
abrazará sin cesar el partido de la divina Providencia. Pero, si
en sus grandes pruebas ha reportado brillantes victorias, en
cambio, un asunto sin importancia le hizo perder el sosiego
hasta el punto de pasar dos horas de insomnio; reíase de su
debilidad, y no dejaba de ver que era una inquietud pueril y,
con todo, le era imposible desentenderse de ella. «Dios quería
-dice- darme a entender que si los grandes embates no me
turban, no soy yo quien esto hace, sino la gracia de mi
Salvador.»
Juana de Chantal es una santa que sobresale por su
energía de espíritu y por el santo abandono, y no obstante,
necesita que su piadoso director la sostenga sin cesar y la
conforte repetidas veces en medio de sus penas interiores.
Muestra a la muerte de los suyos el más intenso dolor.
Cuando pierde a su hija mayor, tiene el valor de asistirla
piadosamente hasta el último suspiro; después desmaya y,
vuelta en sí, permanece largas horas aplanada. A la muerte de
San Francisco de Sales no cesa de llorar hasta el día
siguiente; sin embargo, «si supiera que sus lágrimas habían
de ser desagradables a Dios, no derramaría ni una sola».
Hacíase violencia hasta el extremo de enfermar, por
detenerlas; y por obediencia dejábalas correr de nuevo. «
¡Recio es el golpe! -dice-, mas ¡ qué dulce y qué paternal la
mano que lo ha dado!; la beso y la quiero con toda mi alma,
inclinando la cabeza y rindiendo todo mi corazón bajo su
santísima voluntad que adoro y reverencio con todas mis
fuerzas.»
Así pudiéramos ir citando multitud de ejemplos, mas
dejemos a los servidores y vengamos al Maestro.
Desde su entrada en el mundo, Nuestro Señor se ofrece a
su eterno Padre para ser la víctima universal. Su vida entera
será cruz y martirio. Apenas aparecen en El lágrimas
suficientes para mostrar la ternura de su corazón, indignación
suficiente para inspirar a los culpables un temor saludable. Por
lo demás, siempre conserva una maravillosa serenidad, ansía
el bautismo de sangre en que ha de lavar al mundo. Mas he
aquí que ha llegado el momento y relegando las alegrías de la
visión beatífica a la parte superior de su alma, entrega
voluntariamente a todas sus facultades, su cuerpo mismo a la
más terrible agonía, y por libre elección, se abandona al
miedo, al tedio, al disgusto; su alma está triste hasta la
muerte. Contempla la montaña de nuestros pecados, a su
Padre indignamente desconocido, a las almas que corren al
abismo, las torturas e ingratitud que le esperan, y queda
sumergido en un océano de amargura. Por tres veces implora
la compasión de su Padre. «Si es posible, pase de mí este
cáliz.» Acepta que un ángel del cielo venga a confortarle, un
sudor de sangre le inunda, y entonces ora con más intensidad:
«Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya.»
Ante tan inaudito espectáculo, el hombre de fe tímida
quédase turbado y perplejo, pero el verdadero fiel adora,
admira, agradece. Nuestro Señor, en efecto, ¿podrá hacer
nada más útil a las almas, a título de Salvador, de Consolador
y de Maestro?
Como Salvador, convenía que tomara todas nuestras
debilidades y hasta nuestros mayores abatimientos, a
excepción del pecado. Ahora bien, ¿podía haber para todo un
Dios humillación comparable a ésta? Por eso la eligió con
entera voluntad.
Como Consolador, era bueno que conociese todos
nuestros dolores. Si se hubiera manifestado inaccesible al
temor, a la repugnancia, a nuestros disgustos, ¿hubiéramos
osado manifestarle nuestras miserias? Se hizo
voluntariamente semejante a nosotros, como un padre se
hace niño con sus hijos. Esta humilde condescendencia nos
afirma, nos anima y pone el bálsamo sobre nuestras llagas. Al
mismo tiempo, el exceso de su dolor y de sus abatimientos
voluntarios traspasa al alma generosa y hace nacer en ella el
deseo, y por decirlo así, la necesidad de devolver sufrimiento
por sufrimiento a este incomparable Amigo. «Una noche
-decía sor Isabel de la Trinidad- mis dolores eran
abrumadores, sentí que la naturaleza me dominaba, pero
mirando a Jesús en la agonía, le ofrecía aquellos dolores para
consolarle y me sentí fortificada. Así lo hago siempre en mi
vida; a cada prueba, grande o pequeña, miro lo que Nuestro
Señor ha sufrido de análogo, a fin de perder mi sufrimiento en
el suyo y perderme yo misma en El.» Santa Teresa del Niño
Jesús dice a su vez: «Cuando el divino Salvador pide el
sacrificio de todo cuanto hay en el mundo de más amado, es
imposible, sin una muy particular gracia, no exclamar junto con
El en el huerto de la Agonía: "Padre mío, aleja de mí este
cáliz." Pero añadamos en seguida: "Que se haga tu voluntad y
no la mía. Muy consolador es pensar que Jesús, el Dios
Fuerte, ha pasado por todas nuestras debilidades, que ha
temblado a la vista de ese cáliz amargo que en otro tiempo
había deseado con tanto ardor». Siempre habrán horas de
turbación, entonces diremos también nosotros, me esforzaré
por imitar la generosidad de Nuestro Señor, repitiendo:
«Padre, líbrame de esta hora terrible» y sobreponiéndonos en
seguida a este momentáneo temor, volveremos a decir: «Mas
no,. que para esto he venido al mundo.»
Como Maestro, Nuestro Señor nos ofrece aquí tres
preciosas enseñanzas: 1ª No es falta, ni siquiera imperfección,
experimentar el sentimiento del padecer, el tedio, las
repugnancias y los disgustos, con tal que no cesemos de decir
con voluntad resuelta: Que se haga, no como yo quiera, sino
como Vos queréis. Nuestro Señor no es ni menos perfecto ni
menos grande en el Huerto de Getsemaní que sobre el Tabor,
o a la derecha de su Padre; pensar de otra manera sería una
blasfemia; por lo mismo, no es cosa sin importancia que el
alma, desprovista de todo socorro sensible, en medio de la
turbación y de las contrariedades, permanezca tan
constantemente fiel a la voluntad de Dios.
2ª No es falta ni siquiera imperfección quejarse a Dios con
amorosa sumisión, a la manera que un niño lastimado se
refugia junto a su madre y le muestra su herida y su pena. «El
amor permite quejarse y decir todas las lamentaciones de Job
y de Jeremías, mas a condición de que la santa aquiescencia
se conserve siempre en el fondo del alma, en la parte superior
del alma.» Así se expresa el dulce Obispo de Ginebra, mas
nos condena también cuando no cesamos de lamentamos, ni
hallamos, al parecer, personas a quienes quejamos y contar
por menudo nuestros dolores. No de otra manera habla San
Alfonso: «sin duda es más perfecto en las enfermedades no
quejarse de los dolores que se experimentan; sin embargo,
cuando nos afligen con vehemencia no es falta comunicarlos a
nuestros amigos, ni aun pedir a Nuestro Señor que nos libre
de ellos. No trato aquí sino de grandes dolores, pues de lo
contrario hacen muy mal esas personas que se lamentan cada
vez que sienten alguna pena o la más leve molestia». Estos
Santos Doctores admiten, pues, como legítimas, las quejas
moderadas y sumisas; sólo condenan el exceso.
3ª No es falta, ni siquiera imperfección, pedir a Dios en las
grandes pruebas que, si es posible, aleje de nosotros el cáliz
del sufrimiento y hasta pedírselo con cierta insistencia, puesto
que lo ha hecho Nuestro Señor; mas, «después que hayáis
suplicado al Padre que os consuele, si a El no le place
hacerlo, dirigid vuestros esfuerzos a realizar la obra de vuestra
salvación sobre la cruz, como si jamás hubierais de descender
de ella. Contemplad a Nuestro Señor en el Huerto de los
Olivos después de haber pedido a su Padre el consuelo y
conociendo que no se lo quería conceder, no piensa ya en él,
ni se inquieta, no lo busca ya más, como si nunca lo hubiera
procurado, y valerosamente ejecuta la obra de la Redención».
Esta es la dirección que San Francisco de Sales daba a Santa
Juana de Chantal.